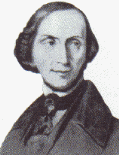Los zapatos rojos
Hans Christian Andersen
Erase una muchachita muy linda y graciosa en extremo, pero tan pobre, que en verano tenía siempre que ir descalza y en invierno con grandes zuecos, lo que lastimaba horriblemente sus piececitos y los dejaba enrojecidos.
En medio de la aldea vivía la vieja zapatera; se sentaba a coser lo mejor que sabía un par de zapatitos de tiras de un viejo trapo rojo. Eran bastante toscos, pero la zapatera los hacía con el mejor fin, para dárselos a la muchachita. La muchachita se llamaba Karen.Tuvo los zapatos rojos y los estrenó precisamente el día que enterraron a su madre. No eran lo que se dice una prenda de luto, pero no tenía otros. Así es que se los puso en los pies desnudos, para seguir al pobre ataúd de paja.
Acertó en aquel momento a pasar un enorme y viejo carruaje en el que iba una enorme y vieja señora. Vio a la muchachita y le dio pena, por lo que dijo al sacerdote:
-Oiga, si me entrega la niña, me encargaré de ella.
Y Karen pensó que todo era debido a los zapatos rojos, pero la señora dijo que eran horrorosos y los mandó quemar. Karen tuvo vestidos limpios y bonitos, aprendió a leer y a coser y la gente dijo que era encantadora, pero el espejo le decía:
-Eres más que encantadora. ¡Eres preciosa!
Ocurrió que una vez la reina recorrió el país y llevó con ella a la princesa, su hija. El pueblo se aglomeró ante el castillo y allí estaba también Karen y la princesita se asomó a una ventana con su vestido blanco. No llevaba cola ni corona, sino preciosos zapatos rojos de tafilete. Eran de verdad mucho más bonitos que los que la vieja zapatera había cosido para la pequeña Karen. ¡Nada en el mundo podía compararse con unos zapatos rojos!
Karen llegó a la edad de ser confirmada. Tuvo nuevos trajes, así como nuevos zapatos. El zapatero más caro de la ciudad tomó la medida de sus piececitos. Trabajaba en su propia casa, en la que había grandes vitrinas con elegantes zapatos y relucientes botas. Constituían un espléndido espectáculo, pero la vieja señora no veía bien, por lo que no le divirtió gran cosa. Entre los zapatos había un par rojo, semejantes a los de la princesa; ¡qué bellos eran! El zapatero también dijo que habían sido encargados para la hija de un conde, pero no le habían sentado.
-No hay duda de que son de charol -dijo la señora-. ¡Cómo brillan!
-¡Sí que brillan! -dijo Karen.
Le sentaban bien y los compraron; pero la vieja señora no se había dado cuenta de que eran rojos, porque nunca le hubiera permitido a Karen ir a la confirmación con zapatos rojos, pero esto es lo que ocurrió.
Todos le miraban los pies y cuando pasó por la nave hasta el antealtar, pensó que incluso los viejos cuadros sobre las tumbas, los retratos de clérigos y sus esposas, con rígidos cuellos y largas hopalandas negras, fijaban los ojos en sus zapatos rojos. Y sólo en ellos pensaba cuando el sacerdote le colocó su mano en la cabeza y habló sobre el santo bautizo, del pacto con el Señor y de que ahora debía convertirse en una cristiana entera y verdadera. Y el órgano sonó con toda solemnidad, sonaron las bellas voces de los niños y cantó el viejo cantante, pero Karen sólo pensaba en los zapatos rojos. Por la tarde no hubo quien no le hubiera contado a la señora que los zapatos eran rojos y ella dijo que estaba muy mal, que era altamente impropio y que, a partir de entonces, cuantas veces fuera Karen a la iglesia, debería ir siempre con zapatos negros, por viejos que fuesen.
El próximo domingo había comunión y Karen miró los zapatos negros, miró los rojos -y volvió a mirar los rojos y se los puso. Hacía un sol espléndido. Karen y la señora tomaron el sendero a través de los trigales, donde había un poco de polvo. A la puerta de la iglesia se encontraba un viejo soldado con una muleta y una barba asombrosamente larga, más roja que blanca, porque la verdad es que era roja. Hizo una profunda reverencia y preguntó a la señora si le limpiaba los zapatos. Y Karen sacó también su piececito.
-¡Qué preciosos zapatos de baile! -dijo el soldado-. ¡Sujetaos bien cuando bailéis! -y dio un golpe a las suelas con la mano.
Y la vieja señora dio al soldado unos céntimos y entró con Karen en la iglesia. Y todos los que estaban en ella se quedaron mirando los zapatos rojos de Karen y todas las pinturas hicieron lo mismo y cuando Karen se arrodilló ante el altar y colocó el cáliz de oro ante su boca, sólo pensaba en los zapatos rojos, como si estuviesen nadando en el cáliz ante ella; y olvidó cantar su himno, olvidó decir su padrenuestro.
Después salieron todos de la iglesia y la señora subió a su carruaje. Al levantar Karen el pie para subir tras ella, el viejo soldado, que estaba al lado, dijo:
-¡Qué preciosos zapatos de baile!
Y Karen no pudo impedir el dar unos pasos de baile y cuando empezó, las piernas siguieron bailando, era como si los zapatos hubieran tenido poder sobre ellas. Bailó en torno a la esquina de la iglesia sin poderlo remediar. El cochero tuvo que correr tras ella y, echándole mano, la subió al coche, pero los pies siguieron bailando, de forma que la pobre anciana recibió furiosas patadas. Al fin se quitó los zapatos y las piernas se apaciguaron.
Guardaron los zapatos en lo alto de un armario de la casa, pero Karen no podía resistirse a echarles un vistazo.
Un día, la señora cayó enferma, decían que no podía vivir; había que cuidarla y atenderla y nadie tenía más próximo que Karen. Pero se celebraba un gran baile en la ciudad, Karen estaba invitada -miró a la señora, que después de todo no podía vivir, miró a los zapatos rojos, y pensó que ningún mal había en ello; se puso los zapatos rojos, lo cual era perfectamente lícito-; se fue al baile y comenzó a bailar.
Pero cuando quiso ir a la derecha, los zapatos fueron bailando hacia la izquierda y cuando quiso ir al fondo de la sala, los zapatos la llevaron a la entrada, escaleras abajo, por la calle y fuera de la puerta de la ciudad. Iba a bailar y tenía que bailar, hasta lo profundo del bosque sombrío.
Algo brillaba en lo alto entre los árboles, y como parecía un rostro, creyó que era la luna. Pero era el viejo soldado con la barba roja; estaba sentado, cabeceaba y decía:
-¡Mira qué preciosos zapatos de baile!
Entonces se asustó y quiso arrancarse los zapatos rojos, pero estaban firmemente agarrados, y se arrancó las medias, pero los zapatos se habían hecho unos con sus pies e iba a bailar y tenía que bailar por campo y pradera, a la lluvia y al sol, de noche y de día, pero de noche era peor.
Bailó en el cementerio, al aire libre, pero los muertos allí no bailaban, tenían algo mucho mejor que hacer. Hubiera querido sentarse junto a la fosa común, donde crece la manzanilla amarga, pero para ella no había paz ni reposo y cuando entró bailando por la puerta abierta de la iglesia, vio un ángel de larga túnica blanca, con alas que de los hombros le llegaban a la tierra, el rostro duro y serio y en la mano empuñaba una espada, muy ancha y resplandeciente:
-¡Tienes que bailar! -dijo-. ¡Baila con tus zapatos rojos hasta que quedes pálida y fría! Hasta que tu piel se arrugue como la de un esqueleto. Bailarás de puerta en puerta y donde vivan niños llenos de orgullo y vanidad, llamarás, para que te oigan y se asusten. ¡Baila, baila!
-¡Piedad! -gritó Karen.
Pero no oyó la respuesta del ángel, porque los zapatos la habían arrastrado por la verja al campo, por caminos y sendas, baila que te bailarás.
Una madrugada pasó bailando por delante de una puerta que conocía bien. El sonido de un himno llegaba de su interior, sacaban un ataúd adornado de flores. Entonces comprendió que la señora había muerto y pensó que ahora se encontraba abandonada por todos y maldita del ángel de Dios.
Baila que te baila, bailaba en la noche oscura. Los zapatos la arrastraban sobre espinos y rastrojos, que la arañaban hasta sangrar. Fue bailando, más allá del brazal, hasta una casita solitaria. Ella sabía que allí vivía el verdugo y golpeó con los dedos en el vidrio y dijo:
-¡Sal! ¡Sal! No puedo entrar porque estoy bailando. Y el verdugo dijo:
-¿Es que no sabes quién soy? Les corto las cabezas a los malos y ahora veo que mi hacha se estremece.
-¡No me cortes la cabeza -dijo Karen-, porque entonces no podré arrepentirme de mi pecado! Pero córtame los pies con los zapatos rojos.
Y así confesó todo su pecado y el verdugo le cortó los pies con los zapatos rojos; pero los zapatos se fueron bailando con los piececitos dentro, por los campos hasta el hondo bosque.
Y le hizo unas piernas de palo y unas muletas, le enseñó un himno que los pecadores siempre cantan y ella besó la mano que había empuñado el hacha y marchó por el brazal .
-Ahora ya he sufrido de sobra por los zapatos rojos -se dijo-. Iré a la iglesia, para que me vean.
Y marchó decididamente a la puerta de la iglesia, pero cuando llegó allí, los zapatos rojos bailaban ante ella, y se asustó y se volvió. Durante toda la semana estuvo muy desconsolada y lloró muchas y gruesas lágrimas, pero al llegar el domingo, dijo:
-¡Ya está bien! ¡Ya he sufrido y peleado bastante! Creo que soy tan buena como muchos de los que se sientan muy estirados en la iglesia. Y se decidió a ir. Pero no había pasado del portillo cuando vio delante de ella bailar los zapatos rojos y se asustó y se volvió y en lo hondo de su corazón se arrepintió de su pecado.
Y fue a la casa del párroco y rogó si la podían tomar allí como criada: sería diligente y haría cuanto pudiera, del salario no se cuidaba, sólo de tener un techo sobre la cabeza y estar en casa de gente honrada. Y la esposa del pastor se apiadó de ella y la tomó. Y ella era aplicada y sensata. Se sentaba en silencio a escuchar cuando por las noches el párroco leía la Biblia en voz alta. Todos los pequeños la querían, pero cuando hablaban de adornos y de pompas y de ser tan hermosa como una reina, ella negaba con la cabeza.
Al domingo siguiente fueron todos a la iglesia, y le preguntaron si iba con ellos, pero ella miró tristemente, con lágrimas en los ojos, a sus muletas y así se fueron los otros a oír la palabra de Dios, y ella se retiró sola a su cuartito. No era mayor que lo necesario para que cupiese una cama y una silla y en ella se sentó con su libro de himnos. Mientras lo leía con piadoso espíritu, el viento trajo hasta ella los sonidos del órgano de la iglesia. Levantó su rostro cubierto de lágrimas y dijo:
-¡Oh, Señor, ayúdame!
Entonces resplandeció el sol y ante ella se alzó el ángel del Señor, de blanca túnica, el mismo que aquella noche había visto a la puerta de la iglesia, pero ya no empuñaba la afilada espada, sino una fragante rama verde, cuajada de rosas. Tocó con ella el techo, que se elevó muchísimo, y allí donde había tocado, resplandeció una estrella de oro. Y tocó las paredes, que se abrieron, y vio el órgano que estaba tocando, vio los viejos retratos de los clérigos y sus esposas; la congregación sentada en bancos esculpidos, cantando el libro de himnos. Porque la iglesia misma se había trasladado a la pobre muchacha en su estrecho cuartito, o quizá era ella la que había ido a la iglesia. Estaba sentada en el banco de la familia del párroco y cuando hubieron acabado el himno y levantaron la cabeza, asintieron y dijeron:
-Hiciste bien en venir, Karen.
-Fue la bondad del Señor -dijo ella. Y retumbó el órgano, y las voces de los niños en el coro sona ron llenas de dulzura y de encanto. El sol. caía, brillante y tibio, a levantaron la cabeza, asintieron y dijeron: -Hiciste bien en venir, Karen.
-Fue la bondad del Señor -dijo ella.
Y retumbó el órgano, y las voces de los niños en el coro sonaron llenas de dulzura y de encanto. El sol. caía, brillante y tibio, a través de las ventanas sobre el banco de la iglesia en el que se sentaba Karen. Su corazón se llenó de tal modo de sol, de paz y de alegría, que estalló. Su alma voló por los rayos del sol hasta Dios, donde no había nadie que preguntase por los zapatos rojos.